.

Casi veinte años en la enseñanza, contando sus años de interino, y todavía sentía ese vacío, las fauces de la ansiedad devorando su estómago cuando entraba en clase. Los nervios son como llamas oscilantes que minan y provocan una desertización en nuestro cerebro, pero yo celebro la entereza y la resolución con las que el señor Ortega resolvía sus clases. La displicencia y la bobalicona apatía de sus alumnos de 4º naufragaban en la sucia eternidad del pensamiento bien llevado, cuando los ojos de Salvador Ortega se clavaban en la belleza de Irene, que así se llamaba la víctima de un novelista que hacía del vampirismo vital su principal herramienta, y sentía una sinfonía de sensaciones que él no sabía exactamente cómo trasplantar al frío del papel. Los ecos deshilachados en la memoria apenas hallaban las notas suficientes para hacer del sonido del amor, o tal vez del deseo, que el escritor sentía por aquella muchacha de dieciséis años un concierto pletórico de buenas melodías. Siempre que sonaba el timbre de salida, el profesor Ortega esperaba pacientemente que se levantaran sus alumnos y así poder observar y disfrutar con avidez de aquel cuerpo joven que siempre desplegaba su mejor sonrisa al pasar junto a él, su cazadora ceñida, sus camisetas cortas dejaban al descubierto parte de su vientre o de su baja espalda, de la que salía una extraña sombra tatuada que se perdía en la sinuosa redondez de sus vaqueros. Era perfecta, la historia de amor imposible entre un profesor y su alumna.
Ahora bien, él contaba con la omnisciencia para poder manipular a los personajes principales a su antojo. Cierto que recogería el físico de ella, los rasgos más definitorios de su carácter, pero los amoldaría a sus ilusiones, a sus deseos, a sus esperanzas, que, como dijo Ernesto Sábato, es lo que más cuentan en la vida, tanto real como ficticia. Acaso la magia que significaba la despedida de ciertos aspectos de la vida, ¿no ofrecía al escritor la inquietud del flujo de la inspiración, del juego de la creación? El inusitado juego de ser Dios. El personaje masculino, que se podría llamar Daniel, sería él mismo, eliminando, claro está, los aspectos menos novelables de su existencia cotidiana; sería, como él, un ser de una gran sensibilidad, inteligente, con un idealismo tamizado por ciertos inevitables ribetes realistas, no demasiado agraciado físicamente, pero capaz de seducir todavía a una bella jovencita.
“Primero miro, hago acopio de contención para no despertar sospecha alguna y dejo que su mirada revolotee por toda la clase hasta depositarse en mis ojos. Es entonces cuando una sensación extraña me sofoca y hasta el último trocito de mi ser pierde su brújula y queda atrapado en la deliciosa telaraña de esos ojos que siempre me devuelven lo mejor de mí misma...”
Un monólogo interior es un buen recurso narrativo para incluir en una novela con narrador omnisciente, pero no tendría mucho sentido ponerlo al principio de la obra, este tiene que estar escrito en tercera persona y debe tener ese gancho que tienen los comienzos de las grandes novelas que hace que se perpetúen en el recuerdo (pensaba en El Quijote, en Cien años de soledad, en La Metamorfosis...), pero al gran Ortega esa noche la inspiración le fallaba. Así que decidió salir a la calle, sabía que el pulso literario no se hallaba en el aislamiento de las cuatro paredes acolchadas de Proust, sino en el bullir de la vida que palpita en la calle, en los bares, y decidió, emulando a tantos admirados narradores (Lowry, Poe, Bukowsky, Hrabal, Onetti, Faulkner, etc, etc.) rodearse de los efluvios del alcohol para buscar la frase perfecta, los materiales necesarios para concatenar el argumento de su obra.
Ahora bien, él contaba con la omnisciencia para poder manipular a los personajes principales a su antojo. Cierto que recogería el físico de ella, los rasgos más definitorios de su carácter, pero los amoldaría a sus ilusiones, a sus deseos, a sus esperanzas, que, como dijo Ernesto Sábato, es lo que más cuentan en la vida, tanto real como ficticia. Acaso la magia que significaba la despedida de ciertos aspectos de la vida, ¿no ofrecía al escritor la inquietud del flujo de la inspiración, del juego de la creación? El inusitado juego de ser Dios. El personaje masculino, que se podría llamar Daniel, sería él mismo, eliminando, claro está, los aspectos menos novelables de su existencia cotidiana; sería, como él, un ser de una gran sensibilidad, inteligente, con un idealismo tamizado por ciertos inevitables ribetes realistas, no demasiado agraciado físicamente, pero capaz de seducir todavía a una bella jovencita.
“Primero miro, hago acopio de contención para no despertar sospecha alguna y dejo que su mirada revolotee por toda la clase hasta depositarse en mis ojos. Es entonces cuando una sensación extraña me sofoca y hasta el último trocito de mi ser pierde su brújula y queda atrapado en la deliciosa telaraña de esos ojos que siempre me devuelven lo mejor de mí misma...”
Un monólogo interior es un buen recurso narrativo para incluir en una novela con narrador omnisciente, pero no tendría mucho sentido ponerlo al principio de la obra, este tiene que estar escrito en tercera persona y debe tener ese gancho que tienen los comienzos de las grandes novelas que hace que se perpetúen en el recuerdo (pensaba en El Quijote, en Cien años de soledad, en La Metamorfosis...), pero al gran Ortega esa noche la inspiración le fallaba. Así que decidió salir a la calle, sabía que el pulso literario no se hallaba en el aislamiento de las cuatro paredes acolchadas de Proust, sino en el bullir de la vida que palpita en la calle, en los bares, y decidió, emulando a tantos admirados narradores (Lowry, Poe, Bukowsky, Hrabal, Onetti, Faulkner, etc, etc.) rodearse de los efluvios del alcohol para buscar la frase perfecta, los materiales necesarios para concatenar el argumento de su obra.
Cartagena era una ciudad pequeña que se avenía perfectamente a las aspiraciones artísticas de nuestro (de nuevo perdón por la excesiva confianza) escritor - que había nacido en un pueblo de la Mancha de cuyo nombre no quería ni acordarse -: una ciudad que contaba con muchas cualidades que eran necesarias para gestar una novela de ambiente urbano, pero que era lo suficientemente tranquila como para permitirle la abstracción. El periplo etílico de “El merluza” sufría pocas variaciones: empezaba por los bares de los pijos ubicados en la Avenida Príncipe de Asturias, donde trasegaba sus primeros pacharanes, y acababa en cualquier antro del Puerto bebiendo garrafón, si bien es cierto que hacía algunas paradas estratégicas camino de su destino, pues si ustedes, queridos lectores, conocen Cartagena sabrán que entre Príncipe de Asturias y el histórico Puerto de Cartagena hay una distancia considerable para aquél que decide recorrerla a pie. Precisamente en esa noche, mientras Ortega caminaba pensaba en alguna experiencia relevante que pudiera ser digna de convertirse en materia novelable y atrajo al hilo de sus pensamientos una frase del poeta Oliverio Girondo, “tu sudor es grato a las prostitutas y a los perros”, porque la única experiencia digna de mención que había tenido últimamente estaba relacionada con el mundo de la prostitución y porque acababa de pisar, a pesar de su gran habilidad para esquivarlos, un excremento de perro. Las dos únicas cosas que Ortega odiaba de su adorada Cartagena era la suciedad pegajosa de las aceras en la madrugada, tras pasar esas maquinitas que en vez de limpiarlas las embadurnaban aún más y las convertían en peligrosas pistas de patinaje y sobre todo el infame incremento en el suelo de las heces de perro, que hacían que caminar erguido fuera tarea poco menos que imposible. No nos llevemos a engaño, a Salvador no es que no le gustaran los perros, todo lo contrario, lo que no soportaba eran las deposiciones que estos dejaban en las aceras, calles y jardines con la anuencia de sus amos, convirtiendo el ejercicio peatonal en una verdadera carrera de obstáculos.
De camino hacia el puerto, sin poder desprenderse totalmente de la fetidez de sus zapatos, pensaba en las otras grandes conocedoras de la calle. Hacía apenas una semana, el serio y reputado profesor Ortega – tres años en dique seco, después de una atormentada relación con su novia de toda la vida – decidió contratar los servicios de una prostituta, más por tener una experiencia que casi todo buen escritor había conocido que por la pura satisfacción personal, ya que desde hacía mucho tiempo él practicaba satisfactoriamente el onanismo. Pues bien, pensemos en nuestro héroe ojeando las páginas de contactos de La Verdad en busca de una casa o piso de lenocinio, porque una cosa estaba clara: era preferible desplazarse a que ella se presentara en su domicilio, Dios mío, ¿qué dirían los vecinos? Salvador, tras hacer algunas llamadas previas que le inspiraron no demasiada confianza – desconfiaba de los “qué quieres, mi amor” con acento sudamericano y de precios tan económicos que fueran menores de 60 euros-, dio con un céntrico piso de Cartagena. Allí lo recibirían las ansiadas diosas del amor...
(Continuará)




























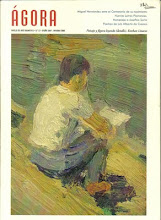



































+005.jpg)





.jpg)





